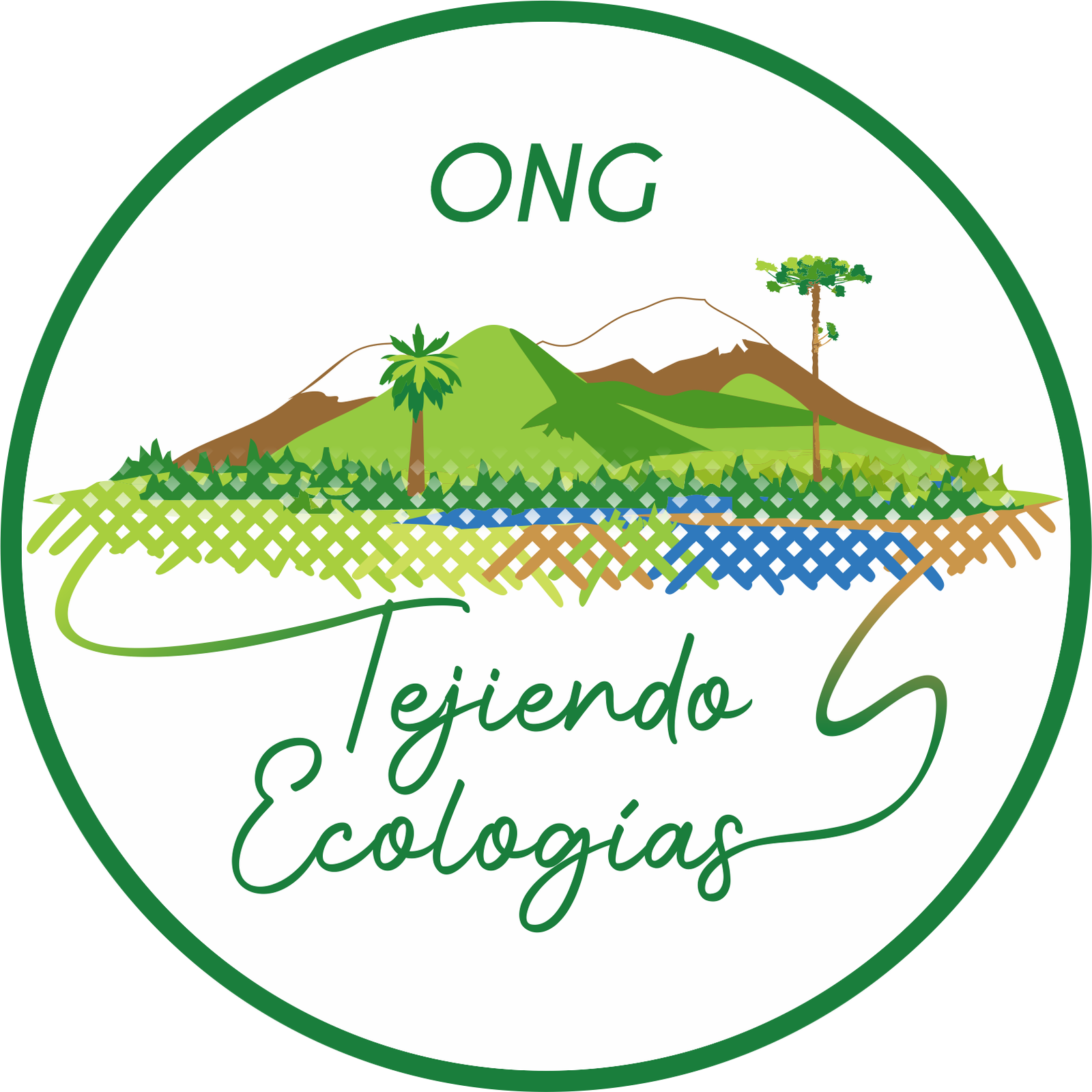Somos ONG Tejiendo Ecologías, una Organización No Gubernamental, dedicada a trabajar por lograr un equilibrio entre el quehacer humano y los ciclos de los ecosistemas naturales.
Impulsamos iniciativas de aprendizaje y trabajo colaborativo en pos de la regeneración de la naturaleza y el buen vivir de todos los seres.
Nuestro centro de origen es la sexta región de Chile, desde ahí nos “tejemos” con diversas personas y organizaciones para trabajar por:
Soberanía Alimentaria
“Derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo” (Vía Campesina, en Cumbre Mundial de Alimentación de la FAO 1996)
Agroecología y Transición
“La agroecología es una ciencia agronómica derivada del conocimiento tradicional, que recoge elementos de la ciencia moderna, promoviendo principios agroecológicos y técnicas concretas que permiten orientar el estudio, diseño y gestión de agro ecosistemas productivos, equilibrados, resilientes y viables económica y culturalmente” (Venegas, Gómez, Infante, INDAP y FAO, 2018; 10).
Transición a la agricultura agroecológica
La transición a la agroecología es un proceso de transformación de prácticas y manejos agrícolas que permiten restaurar las funciones y resiliencia del socio ecosistema.
Rescate, protección y siembra de semillas tradicionales campesinas, y fomento de la biodiversidad alimentaria.
Las semillas son el origen, el principio y el fin en el ciclo vital de una planta. Es necesario fortalecer la recuperación del conocimiento y prácticas ancestrales, en especial el conocimiento sobre el guardado y la conservación de semillas tradicionales campesinas y así proteger su memoria, sembrando y cosechando, para así asegurar la soberanía alimentaria. Implica responsabilizarnos en la conservación, recuperación, adaptación y propagación de nuestra biodiversidad de alimentos.
Gestión participativa e integrada de cuencas hidrográficas
La cuenca hidrográfica es un área geográfica cuyas aguas superficiales drenan a un cauce común y finalmente hacia un curso mayor o principal que desemboca en el mar o un lago. De esta forma, puede ser comprendida como la unidad integral que compone el territorio. Chile cuenta con 101 cuencas hidrográficas.
La interacción de la sociedad con el entorno repercute directamente en el funcionamiento ecológico de la cuenca, siendo necesaria nuestra acción participativa en reconocer, evaluar, poner en práctica y retroalimentarnos de las necesidades y soluciones a implementar para el beneficio de quienes habitamos el territorio y del cuidado de nuestro medio natural.
Impulsamos la Gestión Participativa de las Cuencas Hidrográficas como modo de organización territorial para la distribución de las aguas de la cuenca.
Conservación y Restauración de ecosistemas
La conservación de ecosistemas corresponde al conjunto de medidas de prevención y fiscalización, aplicadas con el objetivo de mantener la integridad de nuestro sistema natural, y que incluye además la planificación en el uso sostenible de los elementos que lo componen con un enfoque intergeneracional.
Comprendiendo su importancia, La ONG Tejiendo Ecologías, orienta sus acciones bajo los lineamientos de:
- Restauración ecológica: Actividades planificadas que buscan iniciar y/o acelerar la recuperación de un ecosistema degradado, dañado o transformado por perturbaciones de origen humano (antropogénico) (SER 2004).
- Regeneración del suelo: La regeneración del suelo se define como el proceso de recuperar las características y dinámicas naturales de un suelo (suelo vivo). Promover prácticas para incentivar el desarrollo y establecimiento de macro y microorganismos se hace fundamental para la Restauración Ecológica.
Cosecha y reutilización de aguas
La cosecha de aguas lluvias permite acumular el agua cuando es abundante y aprovecharla cuando es escasa. Las maneras de acumularlas van desde:
- Contención del suelo, obras de terrazas y zanjas de infiltración, cobertura vegetal y reforestación.
- Captación y acumulación del agua de la lluvia en superficies como los techos.
- Atrapanieblas para captar las gotas de agua microscópicas de la neblina.
- Aprovechamiento de aguas grises.
Democracia participativa, derecho de acceso a la información y Justicia Ambiental
El derecho, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente que permita garantizar su salud y su bienestar, descansa sobre al el acceso a los siguientes derechos:
7.1. Participación ciudadana: Involucramiento directo de las comunidades en las decisiones que repercuten en los territorios que habitan. De esta manera la democracia se debe profundizar a través de la participación de la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones de nuestro país, a nivel local, regional y nacional.
7.2. Acceso a la información: derecho a recibir información ambiental relevante por parte de las autoridades públicas, que deberán recogerla y difundirla por medios de información adecuados y claros.
7.3. Justicia ambiental: “Distribución equitativa de las cargas y beneficios ambientales entre todas las personas de la sociedad, considerando en dicha distribución el reconocimiento de la situación comunitaria y de las capacidades de tales personas y su participación en la adopción de las decisiones que los afectan”. (Hervé 2010).
Derechos de la Naturaleza
La Naturaleza debe ser reconocida como sujeto de derecho y no simplemente como un “objeto de protección”, pues esto permitirá contar con herramientas jurídicas eficaces para su protección al trascender la mirada antropocéntrica hacia una que le da valor en sí misma. Creemos que la falta de consideración a este valor intrínseco está en la base de la crisis actual, la que – en el fondo – es una crisis de conciencia.
De acuerdo al Movimiento por los Derechos de la Madre Tierra, se deben garantizar los siguientes Derechos a la Naturaleza:
- Derecho a que se respeten sus ciclos naturales y procesos evolutivos
- Derecho al agua
- Derecho a que se protejan los ecosistemas y seres vivos que la habitan
- Derecho a ser protegida ante la experimentación genética y/o científica que pueda conducir a alterar sus ciclos vitales
- Derecho a ser restaurada ecológicamente
- Derecho a la biodiversidad genética
- Derecho a no ser contaminada, etc.
Economía Circular
La economía circular es un modelo de producción y consumo que implica compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y productos existentes todas las veces que sea posible para crear un valor añadido. De esta forma, el ciclo de vida de los productos se extiende.
En la práctica, implica reducir los residuos al mínimo. Cuando un producto llega al final de su vida, sus materiales se mantienen dentro de la economía siempre que sea posible gracias al reciclaje. Estos pueden ser productivamente utilizados una y otra vez, creando así un valor adicional.
La Economía Circular se presenta como un sistema de aprovechamiento de recursos donde prima la reducción de los elementos: minimizar la producción al mínimo indispensable, y cuando sea necesario hacer uso del producto, apostar por la reutilización de los elementos que por sus propiedades no pueden volver al medio ambiente.
En Chile se generan 17.000.000 de toneladas de residuos aproximadamente al año, la mayoría es dispuesto como basura en vertederos, rellenos sanitarios y microbasurales. Solo el 10% se recicla aproximadamente (Gobierno de Chile, 2020).
La economía circular implica que como sociedad creemos un sistema de aprovechamiento de los recursos donde se reduzca al mínimo la producción y el consumo, y los productos que nos hagamos cargo de todo su proceso desde el mismo diseño productivo, extracción de materiales de la naturaleza, su transformación en productos de consumo y su posterior procesamiento para reintegrarse a los ciclos naturales y a los ciclos productivos. En este sentido promovemos la aplicación progresiva de las 3 Rs, Reducir el consumo, Reutilizar los materiales y Reciclar los residuos.
Buen vivir
El principio del Buen vivir comprende la valoración y respeto de todas las formas de vida de manera interdependiente y en equilibrio. En virtud de este principio, deben reconocerse y respetarse en la convivencia las distintas especies que existen en el mundo natural, como también las distintas cosmovisiones que emanan de los distintos pueblos originarios, como parte de una coexistencia armónica. Esta conceptualización proviene de la filosofía de vida transmitida de generación a generación en los pueblos indígenas de América bajo diferentes denominaciones: “Sumak Kawsay” en Quechua; “Suma Qamaña” en Aymara; “Küme Mogen” para el pueblo mapuche, entre otros.